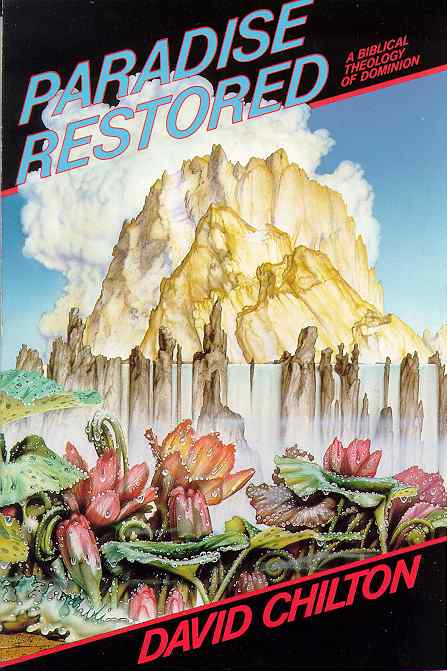David Chilton
Dominion Press
Tyler, Texas
© 1ero. 1985; 6to. 1999
Capítulo 21
La
gran ramera
(Apocalipsis
17-19)
Un
rey que ha fundado una ciudad, lejos de abandonarla
cuando, por el descuido de sus habitantes, es atacada por
ladrones, la venga y la salva de la destrucción,
preocupándole más su propio honor que el descuido de la
gente. Mucho menos, pues, abandonó la Palabra del Padre
bondadoso a la raza humana que Él había llamado a la vida;
pero, más bien, ofreciendo su propio cuerpo, abolió la
muerte en la cual los seres humanos habían incurrido, y
corrigió el descuido de ellos con sus propias enseñanzas.
Así, con su propio poder, restauró la completa naturaleza
del hombre.
Atanasio,
On he Incarnation
[10]
El libro de Apocalipsis nos
presenta dos grandes ciudades, antitéticas entre sí:
Babilonia y la Nueva Jerusalén. Como veremos en un capítulo
posterior, la Nueva Jerusalén es el paraíso consumado, la
comunidad de los santos, la ciudad de Dios. La otra ciudad,
a la que constantemente se la contrasta con la Nueva
Jerusalén, es la antigua Jerusalén, que se ha vuelto infiel
a Dios. Si conociéramos mejor nuestras Biblias, esto sería
evidente inmediatamente, porque la mayor parte del lenguaje
que describe a "Babilonia" ha sido tomado de otras
descripciones bíblicas de Jerusalén. Consideremos algo de la
información que Juan proporciona sobre esta perversa ciudad.
Primero,
se
nos dice que ella es "la gran ramera ... con la cual han
fornicado los reyes de la tierra" (Apoc. 17:1-2). Esta
llamativa descripción de una ciudad-ramera que fornica con
las naciones procede de Isaías 57 y Ezequiel 16 y 23, donde
Jerusalén es representada como la Esposa de Dios que se ha
vuelto prostituta. El pueblo de Jerusalén había abandonado
la verdadera fe y se había vuelto a los dioses paganos y a
las naciones impías en busca de ayuda, más bien que a la
confianza en Dios para que fuese su protector y libertador.
Usando lenguaje tan explícito que la mayoría de los pastores
no quieren predicar sobre estos capítulos, Ezequiel condena
a Jerusalén como una ramera degradada y lasciva. "Abriste
tus piernas a cualquiera que pasaba, y fornicaste sin cesar"
(Eze. 16.25). Juan ve a la ramera sentada en un desierto, un
símbolo que ya hemos considerado bastante como imagen de la
maldición; además, la imagen específica de Jerusalén como
ramera en un desierto se usa en Jeremías 2-3 y Oseas 2.
La
ramera en el desierto, dice Juan, está sentada sobre la bestia (Apoc. 17:3),
representando su dependencia del Imperio Romano para su
existencia nacional y poderío; por el testimonio del Nuevo
Testamento, no hay duda de que Jerusalén estaba , política y
religiosamente, "fornicando" con el imperio pagano,
cooperando con Roma en la crucifixión de Cristo y la
persecución homicida de los cristianos. Desarrollando aun
más este aspecto del simbolismo, un ángel le dice a Juan más
sobre la bestia: "Las siete cabezas son siete montes, sobre
los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de
ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y
cuando venga, es necesario que dure breve tiempo" (Apoc.
17:9-10). Los "siete montes" nuevamente identifican la
bestia como Roma, famosa por sus "siete colinas"; pero éstas
también corresponden a la línea de los Césares. Cinco han caído: los
primeros cinco Césares eran Julio, Augusto, Tiberio,
Calígula, Claudio. Uno es:
Nerón, el sexto César, estaba en el trono cuando Juan
escribía el Apocalipsis. El
otro ... debe permanecer breve tiempo: Galba, el
séptimo César, reinó durante siete meses.
El
nombre simbólico dado a la ramera era Babilonia la grande
(Apoc. 17:5), un recordatorio de la ciudad del Antiguo
Testamento que era el epítome de la rebelión contra Dios
(ver Gén. 11:1-9; Jer. 50-51). Esta nueva y mayor Babilonia,
la "madre de las rameras", está ebria con la sangre de los
santos, y con la sangre de los testigos de Jesús" (Apoc.
17:6). Más tarde, Juan nos dice que "en ella se halló la sangre de
los profetas y de los santos, y de todos los que han sido
muertos en la tierra" (Apoc. 18:24). Esta
afirmación suena familiar, ¿verdad? Viene de un pasaje que
hemos considerado varias veces antes: la condena de Jerusalén por Jesús.
Por
tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y
de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros
azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad
en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se
ha derramado sobre la tierra ... (Apoc. 18:24).
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta
generación. ¡Jerusalén,
Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a
los que te son enviados! (Mat. 23:34-37).
Históricamente,
Jerusalén es la que
siempre había sido la gran ramera, cayendo constantemente en
la apostasía y persiguiendo a los profetas (Hech. 7:51-52);
Jerusalén era el
lugar donde los profetas eran asesinados (Lucas 13:33). No
podemos captar el mensaje de Apocalipsis si no reconocemos
su carácter central como documento
de pacto, legal; como los escritos de Amós y otros
profetas del Antiguo Testamento, Apocalipsis representa una
demanda de pacto,
que acusa a Jerusalén de violar el pacto y declara su
juicio.
Juan
recuerda que los "diez reyes", los gobernantes sujetos al
imperio, se unen a la bestia contra Cristo: "Estos tienen un
mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la
bestia. Pelearán contra el Cordero" - ¿y cuál será el
resultado? "Y el
Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores
y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y
elegidos y fieles" (Apoc. 17:13-14). Juan asegura a la
iglesia que, en su terrible y terrorífico conflicto con el
tremendo poder de la Roma imperial, la victoria de Cristo está
garantizada.
En
este punto, el centro de atención parece cambiar. Dice Juan que, cuando la guerra entre César y Cristo
se caliente, los pueblos del imperio "aborrecerán a la
ramera y la dejarán desolada
[ver Mat. 24:15] y desnuda; y devorarán sus carnes, y la
quemarán con fuego; porque Dios ha puesto en sus corazones
el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su
reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de
Dios" (Apoc. 17:16-17; ver 18:6-8). Jerusalén había
fornicado con las naciones paganas, pero, en el año 70 D. C.
, éstas se volvieron contra ella y la destruyeron.
Nuevamente, este cuadro ha sido tomado de los profetas del
Antiguo Testamento que hablaban de Jerusalén como ramera:
habían dicho que, así como la hija del sacerdote que se
había vuelto ramera debía ser "quemada con fuego" (Lev.
21:9), así también Dios usaría a los anteriores "amantes" de
Jerusalén, las naciones paganas, para destruirla y quemarla
hasta los cimientos (Jer. 4:11-13, 30-31; Eze. 16:37-41;
23:22, 25-30). Sin embargo, vale la pena observar que la bestia destruye a Jerusalén
como parte de su guerra contra Cristo; los primeros
historiadores informan que el motivo de los líderes romanos
para destruir el templo era, no sólo destruir a los judíos,
sino borrar el
cristianismo. ¡La bestia pensaba que podía matar a
la ramera y a la Esposa de un solo golpe! Pero, cuando el
polvo se asentó, la estructura de la Jerusalén antigua y apóstata yacía en
ruinas, y la iglesia quedó revelada como el templo nuevo y
más glorioso, la eterna morada de Dios.
Juan
nos dice que la ramera "es la gran ciudad que reina sobre
los reyes de la tierra" (Apoc. 17:18). Este versículo ha
confundido a algunos intérpretes. Aunque todas las otras
señales apuntan a Jerusalén como la ramera, ¿cómo puede
decirse de ella que blande esta clase de poder político
mundial? La respuesta es que Apocalipsis no es un libro sobre política; es un
libro sobre el pacto. Jerusalén sí reinó sobre las
naciones. Tenía una prioridad de pacto sobre los reinos de
la tierra. Rara vez se aprecia lo suficiente el hecho de que
Israel era un reino de sacerdotes (Éx. 19:6), y que ejercía
este ministerio en nombre de las naciones del mundo.
Mientras Israel fue fiel a Dios, y ofreció sacrificios a
nombre de las naciones, el mundo estuvo en paz; cuando
Israel rompió el pacto, el mundo quedó envuelto en
confusión. Las naciones gentiles reconocieron esto (1 Reyes
10:24; Esdras 1; 4-7; ver Rom. 2:17-24). Pero,
perversamente, las naciones paganas trataron de seducir a
Israel para que cometiera adulterio contra el pacto - y
cuando lo hizo, se volvieron contra ella y la destruyeron.
Ese patrón se repite varias veces, hasta la excomunión final
de Israel en el 70 D. C., cuando Jerusalén fue destruida
como señal de que el reino había sido transferido a su nuevo
pueblo, la iglesia (Apoc. 11:19; 15:5; 21:3).
Puesto
que Israel debía ser destruido, los apóstoles pasaron gran
parte de su tiempo en los últimos días advirtiendo al pueblo
de Dios que se separara de él y se alineara con la iglesia
(ver Hech. 2:37-40; 3:19, 26; 4:8-12; 5:27-32). Este es el
mensaje de Juan en Apocalipsis. La apostasía de Jerusalén ha
sido tan grande, dice Juan, que su juicio es permanente e
irrevocable. Ahora ella es Babilonia, la implacable enemiga de Dios.
"Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo
espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y
aborrecible" (Apoc. 18:2). Puesto que Israel rechazó a
Cristo, la nación entera es habitación de demonios, sin
ninguna esperanza (ver Mat. 12:38-45; Apoc. 9:1-11). Por
consiguiente, el pueblo de Dios no debía tratar de reformar
a Israel, sino abandonarlo a su suerte. La salvación está en
Cristo y la iglesia, y sólo la destrucción aguarda a los que
se ponen de parte de la ramera: "Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas" (Apoc. 18:4; ver Heb. 10:19-39;
12:15-29; 13:10-14).
Y
así, Jerusalén fue destruida, para no levantarse más: "Y un
ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de
molino, y la arrojó en el mar [ver Lucas 17:21] diciendo:
Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran
ciudad, y nunca más será hallada" (Apoc. 18:21). Pero
"Jerusalén" todavía está en pie en el siglo veinte, ¿no?
¿Cómo es que fue destruida para siempre en el 70 D. C.? Lo que esto
significa es que Israel, como el pueblo del pacto, dejará de existir.
Jerusalén - como la gran
ciudad, la santa
ciudad - no se hallará más. Es verdad que, como
hemos visto en Romanos 11, los descendientes de Abraham
entrarán al pacto nuevamente. Pero no serán una nación separada y santa de
sacerdotes especiales. Se unirán a los pueblos del mundo en
la multitud de los salvados, sin ninguna distinción (Isa.
19:19-25; ver Efe. 2:11-22). Así, pues, Jerusalén, que
abandonó la religión del pacto y se volvió a un culto
demoníaco de hechicería, brujería, y culto al estado,
quedará en la ruina para siempre. Lo que una vez fue un
paraíso, nunca más volverá a conocer las bendiciones del
huerto de Edén (Apoc. 18:22-23).
El
pueblo de Dios había estado orando por la destrucción de
Jerusalén (Apoc. 6:9-11). Ahora que sus oraciones son
contestadas, la gran multitud de los redimidos prorrumpe en
alabanza antifónica:
¡Aleluya!
Salvación
y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;
porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha
juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con
su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de
la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de
ella sube por los siglos de los siglos" (Apoc. 19:1-3; ver
18:20).
Contrariamente
a
lo que esperaba Roma, la destrucción de Jerusalén no fue el
fin de la iglesia. En vez de eso, fue el pleno
establecimiento de la iglesia como el nuevo templo, la
declaración final de que la ramera ha experimentado el
divorcio y ha sido ejecutada, y que Dios ha tomado para sí
una nueva Esposa. El
juicio y la salvación son inseparables. El colapso
de la cultura impía no es el fin del mundo sino su
re-creación, como en al diluvio y el éxodo. El pueblo de
Dios ha sido salvado de las fornicaciones del mundo para que
se convierta en su Esposa; y la señal constante de este
hecho es la celebración de la comunión en la iglesia, la
"cena de bodas del Cordero" (Apoc. 19:7-9).
Pero
hay otra gran fiesta registrada aquí, la "gran cena de
Dios", en la cual todas las aves carroñeras son invitadas a
"comer las carnes de reyes y capitanes, carnes de fuertes,
carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos,
libres y esclavos, pequeños y grandes" (Apoc. 19:17-18) -
todos los enemigos de Cristo, los que rehusan someterse a su
ley. Porque Él cabalga en su corcel de guerra, seguido por
su ejército de santos, conquistando a las naciones con la
Palabra de Dios, el evangelio, simbolizado por una espada
que salía de su boca (Apoc. 19:11-16). Esta no es la segunda
venida; es más bien una declaración simbólica de esperanza,
la certeza de que la Palabra de Dios será victoriosa en todo
el mundo, de modo que el gobierno de Cristo será establecido
universalmente. Cristo será reconocido en todas partes como
Rey de reyes y Señor de señores. Desde el comienzo de
Apocalipsis, el mensaje de Cristo a su iglesia ha sido una
orden de vencer, conquistar
(Apoc. 2:7, 11, 17, 26-28, 3:5, 12, 21); aquí, le asegura a
la iglesia sufriente que, a pesar de la feroz persecución
por Israel y Roma, Cristo y su pueblo serán victoriosos
sobre todos los enemigos. El destino de la bestia, del falso
profeta, y de todos los que se oponen al señorío de Cristo
es la muerte y la destrucción, en el tiempo y la eternidad
(Apoc. 19:19-21).
Los
cristianos del siglo primero, rodeados por la persecución y
la apostasía, podrían haberse visto tentados fácilmente a
considerar su generación como la del fin. El gran testimonio
de Apocalipsis era que estas cosas no eran el fin, sino el
principio. En el peor de los casos, la bestia y sus
co-conspiradores están meramente cumpliendo los decretos del
Dios soberano (Apoc. 17:17). Él ha ordenado cada uno de sus
movimientos, y ha ordenado su destrucción. La naciones
rugen, pero Dios ríe: Él ya ha establecido a su rey en su
santo monte, y todas las naciones serán gobernados por Él
(Sal. 2). Toda potestad le
ha sido dada a Cristo en el cielo
y en la tierra (Mat. 28:18); como cantaba Lutero,
"Él tiene que
ganar la batalla". Al progresar el evangelio en todo el
mundo, vencerá, y vencerá, y vencerá, hasta que todos los
reinos vengan a ser los reinos de nuestro Señor y de su
Cristo; y Él reinará por siempre. No cederá al enemigo ni
una sola pulgada de terreno ni en el cielo ni en la tierra.
Cristo y su ejército cabalgan por lo alto, conquistando y
para conquistar, y nostros, por medio de Él, heredaremos
todas las cosas.
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y
con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de
fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba
vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL
VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para
herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de
hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira
del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene
escrito este nombre: REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES (Apoc. 19:11-16).